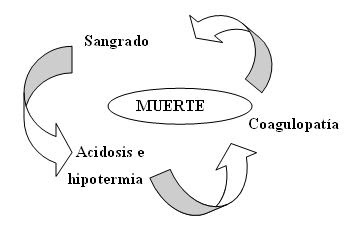La palabra “triage”, proviene del francés y significa “clasificación”. Su objetivo es la “atención masiva” en accidentes con múltiples víctimas, sin realizar (casi) ninguna asistencia sanitaria y va encaminado a:
- Atender al mayor número posible de heridos.
- Proporcionar una correcta asistencia y traslado de víctimas.
- Cumpliendo con unos criterios de gravedad en la atención y evacuación.
- Encaminados a rentabilizar los recursos disponibles.
- Sin malgastar esfuerzos ni recursos en víctimas irrecuperables.
SISTEMÁTICA:
El uso de tarjetas de colores colocadas en un lugar visible que indican la demora que puede sufrir el paciente en la asistencia y evacuación. El plazo de espera se basa en unos principios fundamentales:
- La salvación de la vida tiene prioridad sobre la de los miembros.
- La conservación de la función prevalece sobre la estética.
- Las principales amenazas son: la asfixia y la hemorragia.
NIVELES DE CLASIFICACIÓN
- Rojo: prioridad 1. Pacientes críticos o que requieran cuidados inmediatos. Asistencia inmediata “in situ” y traslado inmediato.
- Amarillo: prioridad 2. Graves o no inmediatos. Asistencia sanitaria en un centro sanitario y traslado demorable de 3 a 6 horas.
- Verde: prioridad 3. Leves o demorables. Pacientes que no precisan hospitalización inmediata. Traslado en vehículo no medicalizado.
- Negro: prioridad 0. Muertos o inviables. Fallecidos o heridos irrecuperables. Evacuación en último lugar.
EL SISTEMA S.T.A.R.T.
Acrónimo de “Simple Triage And Rapid Treatment”, fue desarrollado en los años 80 por la armada de EE.UU y se basa en la clasificación de heridos en base a:
- Vía aérea (A)
- Respiración (B)
- Circulación (C)
- Estado neurológico (D).
Post relacionado: método extrahospitalario de triaje avanzado (M.E.T.A.).